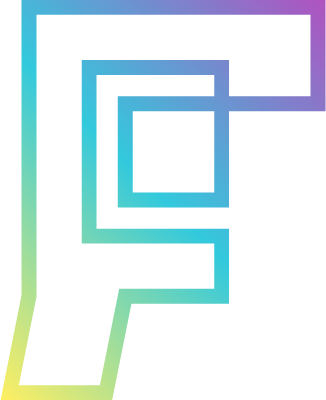Atendiendo a su construcción autobiográfica y legendaria, que es una y muchas a la vez —mezcla de verdad adulterada y falsedad depurada—, Emilio Fernández Romo nació el 26 de marzo de 1904 en Mineral del Hondo, Coahuila. “Soy coahuilense, amo a mi tierra porque nací aquí, conozco la tragedia del estado de Coahuila, conozco lo que es la sequía, lo que es la erosión, lo que es la pobreza. Coahuila es México, pero México en su dolor”. Hijo de un minero que llegó a ser general villista y una indígena kikapú, decía haberse integrado a la lucha revolucionaria con apenas 10 años: “Yo fui el niño más feliz del mundo, no tenía que ir a la escuela y tenía un caballo y un rifle de verdad”.
Peleó en el bando villista y años después apoyó a Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Álvaro Obregón. Fue encarcelado en Santiago Tlatelolco, de donde se fugó haciendo explotar una pared con ayuda de sus hombres. Huyó a Texas y recorrió varias ciudades de Estados Unidos trabajando en el campo y en la industria, “hice de todo, menos de mesero ni de maricón”. En Chicago, durante una cena, Rodolfo Valentino lo vio bailar y lo llamó. “Me dijo, —Mira, voy a ir a Nueva York, a mi regreso te voy a llevar a Hollywood, tú tienes que ir a Hollywood”. Valentino murió en Nueva York pero El Indio acompañó sus restos de vuelta a California, “estuve en el velorio y en el entierro”.
El joven veterano de la Revolución trabajó como bailarín en el Coconut Grove y se integró a la industria cinematográfica como extra y doble de acción. Conoció estrellas, aprendió algunos trucos de producción y, aunque no lo dijo, posiblemente modeló para la estatuilla del Óscar. Fue allá donde decidió convertirse en director tras un consejo del ex presidente Adolfo de la Huerta, a quien reencontró exiliado en Hollywood: “Aprenda usted a hacer cine y regrese a nuestra patria con ese bagaje. Haga cine nuestro y así podrá usted expresar sus ideas de tal modo que lleguen a miles de personas. No tendrá ningún arma superior a ésta”. Por esos días, Emilio vio en una sala de los estudios Universal escenas de la malograda ¡Que viva México!, de Sergei Eisenstein, y entonces supo a qué se refería don Adolfo y cuál era el cine que debía hacer.
A su regreso a México, “El Indio Bonito” (pulla que hacía referencia al certamen La India Bonita, y que después nadie más se atrevió a repetir) fue recibido con varias propuestas para actuar en cintas como: Corazón bandolero (Raphael J. Sevilla, 1934), Cruz Diablo (Fernando de Fuentes, 1934) y Tribu (Miguel Contreras Torres, 1934). Su primer protagónico fue en Janitzio (Carlos Navarro, 1934), donde interpretó al indio Zirahuén. Años después, Emilio Fernández volvería como director a esta historia escrita por Luis Márquez, en María Candelaria (1943) y Maclovia (1948). Del actor y fotógrafo capitalino aprendió también los perfiles hieráticos, las poses de estatua simbólica y lo fundamental del paisaje.
Fernández actuó en dos historias escritas por él mismo, Adiós Nicanor (Rafael E. Portas, 1937) y Con los Dorados de Villa (Raúl de Anda, 1939), pero rondaba la farmacia Regis —lugar donde se reunía la gente de cine— cargando su preciado guión La Isla de la Pasión en busca de alguien que quisiera producirlo con él como director. Con ayuda del actor David Silva, a quien dio el papel principal en agradecimiento, logró hallar al inversionista indicado. Filmada en 1941, esta historia sobre un grupo de patriotas que defendieron heroicamente la lejana isla de Clipperton, sin saber que en México había estallado la Revolución; advertía ya el principal tema del Indio: “Lo único que me interesa es lo nuestro: México. No sabría filmar otra cosa”.
En 1943, esa explosión de mexicanidad que conocemos como “el cine del Indio” se vigorizó al conformarse un equipo en el que participaron el escritor Mauricio Magdaleno, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa y los actores Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Basado en una retórica desbordada y una fotografía preciosista que asimilaba la plástica mexicana, el cine de Emilio Fernández obtuvo el reconocimiento internacional. La querencia por la tierra que obliga a sus personajes a cumplir su destino en Flor Silvestre, el rostro como paisaje en esos ojos de María Félix despertando en Enamorada o la infelicidad que predice (y produce) la desolada boda de Pueblerina, son momentos que, como el oleaje que contempla un grupo de mujeres rebozadas al inicio de La perla, vienen y se alejan de nuestra memoria sin poderse olvidar, “sea para bien o para mal”.
Abanderado del nacionalismo cinematográfico, Emilio Fernández jamás dirigió una película en la que no cupiera su particular forma de ver el mundo, y esa voluntad —única en el cine mexicano— lo fue marginando cada vez más. Aún así, siempre criticó la política de “puertas cerradas” que mantenía la Sección de Directores del STPC. “México no debe seguir siendo el único país que niega la formación de nuevos directores”. Once años después de esa declaración, aplaudió el Primer Concurso de Cine Experimental que, en 1965, permitió debutar a una nueva generación, la cual, a su vez, identificó en la vehemencia del Indio el blanco más visible para atacar los viejos modelos.
Pero es justamente su estilo, espoleado hasta la agonía, lo que explica su inmediata popularidad y su posterior permanencia como uno de los directores más interesantes de nuestro cine. Tras una revigorizada faceta de actor que incluyó varias producciones hollywoodenses en sus últimos años, Emilio Fernández falleció en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1986, dejando como legado una extraordinaria obra, potente y sincera hasta en sus últimas insistencias autorreferenciales.
Héctor Orozco, curador.